El sentido del humor sirve, entre otras muchas cosas, para relativizar. Para saber distinguir lo que tiene importancia de lo que no la tiene. Para preocuparse solamente por los poquísimos asuntos por los que merece la pena preocuparse y reírse de todos los demás. El sentido del humor sirve para entender que casi nada es tan grave.
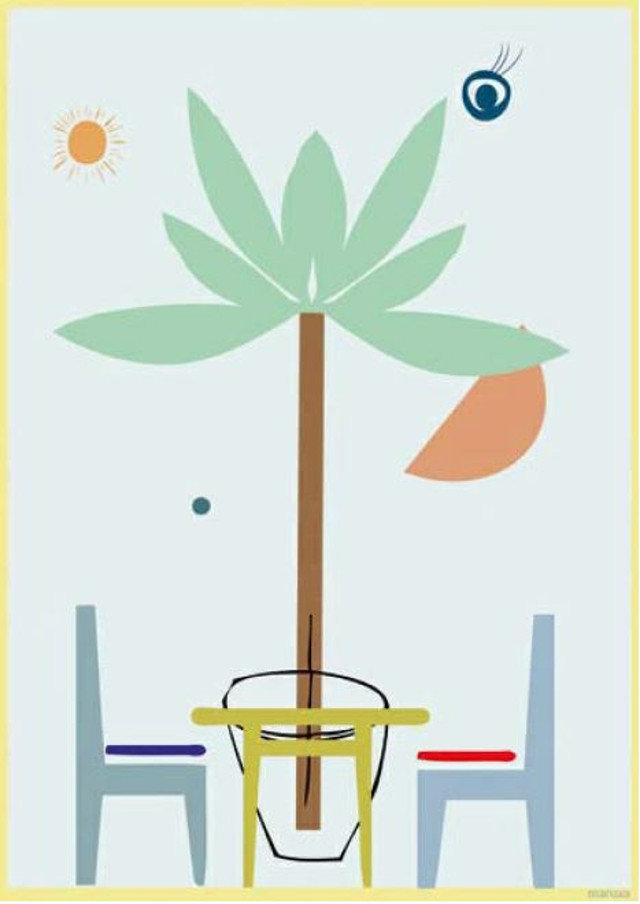 Uno no debe tomarse demasiado en serio la vida y mucho menos a sí mismo. Especialmente cuando nos equivocamos. Cuando metemos la pata hasta el fondo. Siempre que pienso en esto me viene a la memoria aquella parlamentaria británica que, durante una conferencia en Vietnam, hace tres años, cogió en brazos a un enano que formaba parte de las autoridades creyendo que se trataba de un niño que había subido al escenario. "Fue el momento más embarazoso de mi vida", comentaría ella poco después. Si me llega a ocurrir a mí, me descacharro de la risa.
Uno no debe tomarse demasiado en serio la vida y mucho menos a sí mismo. Especialmente cuando nos equivocamos. Cuando metemos la pata hasta el fondo. Siempre que pienso en esto me viene a la memoria aquella parlamentaria británica que, durante una conferencia en Vietnam, hace tres años, cogió en brazos a un enano que formaba parte de las autoridades creyendo que se trataba de un niño que había subido al escenario. "Fue el momento más embarazoso de mi vida", comentaría ella poco después. Si me llega a ocurrir a mí, me descacharro de la risa.
Estoy convencido de que hay cierta felicidad elemental en equivocarse a lo grande. Cierta reacción primaria que comienza —debe comenzar— por reírse de uno mismo antes de activar ningún otro mecanismo de respuesta. No hace mucho me pidieron en una entrevista que les hablase de esta "hilaridad del ridículo" sobre la que ya he escrito alguna vez. Yo contesté otra cosa porque mi mente es más dispersa que la emigración gallega, pero tenía que haberles contado cómo en cierta ocasión intenté hacer una reserva en el restaurante A Maceta de Santiago de Compostela y acabé llorando de risa con el encargado.
Una cosa buena de A Maceta es que te permite hacer reservas online, así que el día antes de ir a comer allí entré en la web del restaurante, cubrí los datos, seleccioné la fecha y la hora y, en el espacio reservado al cuerpo del mensaje, escribí: "A mi mujer y a mí nos gustaría comer en el jardín; a ser posible, debajo de alguno de los árboles". Envié la petición y regresé a mis asuntos. Sencillo, rápido y eficaz. Para alguien como yo, acostumbrado a naufragar incluso en la más rutinaria de las tareas cotidianas, aquello había sido todo un éxito.
O quizá no tanto.
Al cabo de un rato sonó el teléfono. Un empleado de A Maceta, responsable de las reservas, me llamaba para informarme de que, desafortunadamente, no podía atender mi petición. Por lo visto, la solicitud que yo había hecho excedía de sus competencias y debía ser gestionada por la persona encargada de las reservas especiales. Muy amablemente, se disculpó por la previsible demora que aquello podría suponer en la confirmación de la reserva, se despidió y colgó.
Yo me quedé un rato allí de pie, en el medio del salón, mirando embobado la pantalla del teléfono como si nunca hubiese visto uno. ¿Mi solicitud excedía de qué? ¿Que debía ser gestionada por quién? Solamente había pedido comer en el jardín, en una de las mesas que hay debajo de los árboles. No era la primera vez que lo hacía y no me parecía que hubiese nada extraño en reservar una mesa concreta. ¿Qué estaba pasando?
El teléfono volvió a sonar al cabo de veinte minutos. Era el encargado de las reservas especiales en A Maceta. Lo primero que me preguntó fue si lo mío y lo de mi mujer era un show profesional o se trataba de algo anecdótico que queríamos hacer de forma eventual. Volví a mirar el teléfono como si nunca hubiese visto uno. El hombre continuó hablando: "Si consiste en un show profesional, no acostumbramos a contratar ese tipo de servicios; si es algo ocasional que les apetece hacer a ustedes mañana, tendríamos que comentárselo a los demás clientes, como comprenderá".
La conversación continuó un buen rato en frecuencias distintas, como si uno hablase en chino y el otro en portugués, hasta que por fin caí en la cuenta de lo que había sucedido. Yo había realizado la solicitud de reserva en gallego, y como la letra X y la letra C se encuentran juntas en el teclado, en lugar de escribir "á miña muller e a min gustaríanos xantar no xardín debaixo dunha árbore", escribí: "Á miña muller e a min gustaríanos cantar no xardín debaixo dunha árbore". Es decir, aquella gente pensaba que queríamos ir a su restaurante a cantar bajo un árbol mientras los clientes comían. Es asombroso que tuviesen el detalle de llamarme en lugar de tomarme directamente por loco.
El encargado y yo nos estuvimos riendo a carcajadas durante un buen rato. Creo que nunca me había reído tanto tiempo y tan francamente con un desconocido por teléfono. Se trataba, como decía antes, de esa felicidad primaria, casi irracional, que nace sin reservas de las grandes equivocaciones.
Y para eso es para lo que sirve el sentido del humor. Para quitarle importancia a las cosas. Sobre todo cuando coges en el regazo a un pobre señor enano delante de un auditorio creyendo que se trata de un niño. Yo me hubiese partido de risa. Y si soy el enano, más aún.

