Fortuna
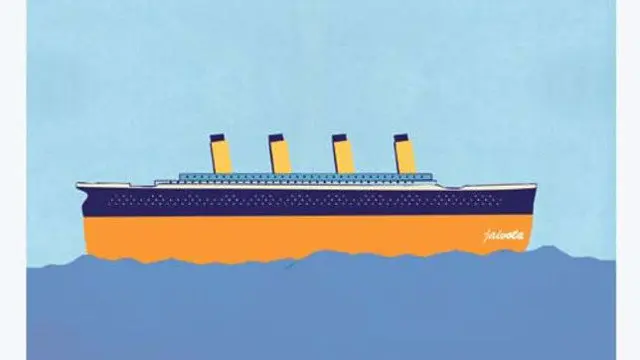
Don Luís fue uno de tantos gallegos que se marcharon a hacer las américas para comprobar, de primera mano, si era cierto aquello de que se podía aspirar a una vida mejor que la ofertada en esta tierra, una vida siquiera digna. Con algunas mañas como mariscador y redero, una maleta de cartón atada con cordeles y el traje de bodas sin planchar, embarcó como polizón en un barco que partía de A Coruña rumbo a Uruguay, dejando atrás mujer e hijos, amigos y conocidos, miseria y algo parecido a más miseria. Un cuñado suyo lo había convencido de atacar la aventura con una serie de postales enviadas desde el otro lado del Atlántico en las que siempre salía alguna mujer hermosa o montones fruta fresca. Le decía: "acá hay trabajo, Luis. Acá hay presente y futuro también. Acá hay color". Y allá se marchó Don Luis con ganas de espantarse la pobreza y el gris de su vida perra.
Tras varias semanas de tortuoso viaje -y algún que otro susto con el personal y las autoridades del barco- por fin pudo Don Luís poner pie a tierra en el puerto de Montevideo. Lo primero que vio, solía contar, fue una moneda extraviada justo al lado de la escalerilla del barco. "Menudo país este que anda el dinero tirado por el suelo", pensó mientras se agachaba para recogerla y se la guardaba en el bolsillo. Ante semejante perspectiva de riqueza, lo primero que hizo fue matar el hambre acumulada durante la travesía, buscar un boliche para pasar la noche con ciertas comodidades y comprarse una corbata de colores chillones. Su cuñado, el de los cantos de sirena, le había dicho el mismo día de su boda que con aquel traje parecía el enterrador, no el novio de su hermana, de ahí la premura por comprarse aquella corbata: porque, sin cerrarse ninguna puerta, tampoco aspiraba a hacer fortuna enterrando uruguayos. Para su desgracia, aquella moneda encontrada al pie de la escalerilla fue la única concesión que la buena fortuna le tenía reservada en su aventura así que regresó a Galicia, casi dos años después, con el mismo traje, la maleta igual de vacía y su flamante corbata amarilla como único beneficio material del viaje. "¡Hasta perdí uno de los cordeles, santa la Virgen!", le oi exclamar una vez.
Yo recuerdo a Don Luís como un señor muy delgado y arrugado, ya muy mayor, que se sentaba cada mañana en el Otilio, junto a las ventanas, obsesionado con leer el periódico bajo luz natural. Opinaba –y puede que no le faltara razón- que las bombillas eran un invento de los yankees para maltratar los ojos y secar el cerebro a sus enemigos. Bebía chatos cortados con caña blanca, no más de dos o tres antes de cada comida, y cuando alguna noticia le llamaba la atención golpeaba la mesa con los nudillos para hacerse escuchar y, ceremonioso, procedía a su lectura en voz alta. Era republicano y del Barça, pero no hacía ostentación de una cosa ni de la otra por no discutir, convencido de que era imposible el entendimiento entre vencedores y vencidos, lo mismo en el fútbol que en la política: su saliva, pensaba, era un bien preciado que no estaba dispuesto a malgastar con quien no la merecía. Cosas de la vida, se lo acabó llevando por delante un cáncer en la lengua que se extendió rápidamente por su menudo cuerpo, otra jugarreta de un destino siempre cruel.
Hace poco se celebró en la iglesia del pueblo un funeral en su memoria y apenas acudió nadie, salvo la clientela habitual. Su mujer, Josefa, murió hace años y sus hijos andan desperdigados por media España, como si los tiempos no hubiesen cambiado demasiado para una Galicia donde se vive muy bien si a uno le alcanza para vivir: ese es el truco de la buena vida en todos los paraísos conocidos, lo mismo a un lado que al otro del océano. Rogó aquella buena gente por su alma y, al salir, comenzaron a recordar al Don Luis que se marchó a Uruguay en busca de fortuna y regresó con un complemento molón para su arrugado traje. "¿Qué sería de aquella corbata?", preguntaba una de las más ancianas, apoyada en una muleta como hubiese nacido anclada a ella. Nadie supo qué contestar y, a medida que las demás preguntas también se quedaban sin respuesta, comenzó a deshacerse el corrillo de beatas hasta que la plaza se quedó en completo silencio. Me acordé, entonces, de tantos y tan buenos amigos que viven soldados a sus teclados, deseosos de parir una obra que trascienda a su propia muerte, que les reserve una placa o una litera en la historia. Yo los admiro de veras, quizás porque de la vida –y especialmente de la literatura- no espero sacar mucho más que alguna moneda tirada y una corbata decente, a ser posible amarilla: a fin de cuentas, somos los libros que leemos.

